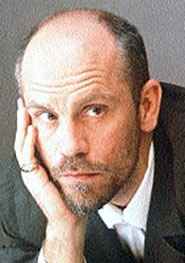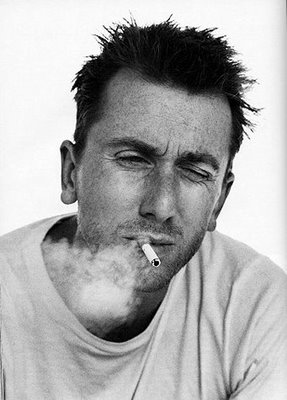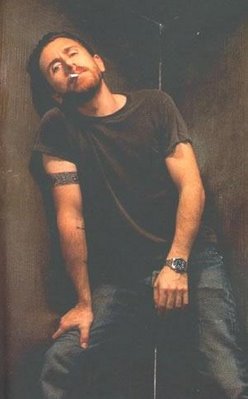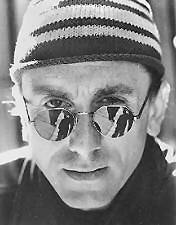El camino de Maria. Una lectura de la Magdalena de Marina Tzvetaieva
Magdalena*
Sobre tus caminos no voy a interrogar
Querida, todo se realizó
Yo iba descalzo y tú me arropaste
Con aguaceros de tus lágrimas y de tu cabellera.
No pregunto a qué precio
Se compraron tus esencias
Yo estaba desnudo y tú una ola
Con cuerpo y pared me ceñiste.
Tocaré con mis dedos tu desnudez
Más silencioso que el agua
Y más bajo que la hierba.
Yo era recto
Y tú me inclinaste apretado a tu cariño
Cávame un foso en tus cabellos
Cúbreme sin lino, apaciguadora,
Para qué quiero el mundo
Tú como una ola me lavaste.
* Versión de Víctor Toledo
La vida de María Magdalena se ha construido mediante varios textos. El primero y hasta ahora el más importante es el Nuevo Testamento. En él, María aparece como una de las seguidoras de Jesús que, al igual que los otros doce, deja atrás su pasado para emprender el camino de la iluminación espiritual. Pero, a diferencia de sus colegas masculinos, María no consigue convertirse, para nuestra conciencia colectiva, en un verdadero apóstol. En el devenir de la historia cristiana ella ha asumido los papeles de loca, prostituta, santa y amante. Magdalena es un signo que ha mutado su significado de acuerdo a las necesidades de la cultura donde se actualiza su sentido.
María Magdalena es un signo importante en el culto cristiano. Ella representa la redención y el arrepentimiento a que nos urge la devoción religiosa. Su figura conlleva una carga semántica difícil de erradicar: su vida de pecado y el posterior arrepentimiento nos recuerda que todos tendremos la oportunidad de ser disculpados alguna vez de nuestras faltas. El ejemplo de su vida nos exhorta, a los penitentes, a imitar su conducta. Pero el signo que es Magdalena se constituyó alguna vez, concretamente, por un referente histórico. Según el evangelio de Marcos, María Magdalena fue una mujer a la que Jesús sacó siete demonios. También es ella a la que se le confirma la resurrección de Jesús al tercer día de su muerte. Magdalena es un apóstol, esto se puede demostrar discursivamente. Son pocas las mujeres a las que en más de una ocasión los evangelistas llaman por el nombre propio. María, la madre de Jesús, es una; María Magdalena es la otra. Lo interesante en el caso de la segunda María es que su significante a lo largo de la historia cristiana ha contenido diversos significados. La Magdalena ha sido un signo mutable diacrónicamente. Que ella fue una colaboradora, más que una amante, durante el cristianismo primitivo lo demuestra su protagonismo en la escena de la resurrección. Pero su labor como apóstol se ha visto reducida para otorgarle una identidad más acorde con el rol de la mujer en nuestra sociedad. A ella se la ha hecho portadora de varios significados entre los que domina la imagen de santa arrepentida de un pasado voluptuoso. Pero también es la loca endemoniada y en el mejor de los casos la compañera sentimental de Jesús. María Magdalena es el significante cuyo significado ha sido reformulado en muchas ocasiones para convertirse en símbolo de la mujer transgresora. Como símbolo su vida pierde el peso referencial que le dio origen: ella se convierte en algo que no puede explicarse por su significación literal. Hay, en el símbolo de la Magdalena, un excedente de sentido (Ricoeur, 1968: 68) al que sólo llegamos mediante la comprensión de una significación primaria: ella es una mujer pecadora; que nos lleva a una significación secundaria: ella simboliza a la Mujer, que es pecadora de origen. Si a alguien es preciso redimir es al género femenino pues en su seno yace latente el deseo de la transgresión.
Un poema es ahistórico como toda obra de arte lo es (Paz, 1956: 205-206). Al constituirse en símbolo estético, la obra de arte deja de tener conexiones con el mundo referencial que le dio origen (Prada, 2007). Por esta razón, la sustancia del contenido con que se elabora el símbolo no puede someterse a la verificabilidad. Eso no significa que ignoremos la red de líneas semánticas que dan coherencia a su interpretación. Magdalena de Marina Tzvetaieva es un poema que habla de esa Magdalena, no de otra. Lo sabemos siguiendo cada una de las líneas que conforman la red de isotopías semánticas:
a) Ella, arrepentida, llora y limpia con sus cabellos:
“Yo iba descalzo y tú me arropaste/ Con aguaceros de tus lágrimas y de tu cabellera”
b) Ella es una prostituta:
“No pregunto a qué precio / Se compraron tus esencias”
c) Ella es una amante perturbadora:
“Yo era recto / Y tú me inclinaste apretado a tu cariño”
Si efectivamente las isotopías que señalamos crean una lectura uniforme, predecible, concluimos que el contenido semántico del poema señala hacia una dirección interpretativa: en esta Magdalena leemos a esa Magdalena. Pero en el poema hay algo más que tiene que ver no con la Magdalena misma sino con el que habla. El yo poético es el amante de María. Algún amante de María. El texto que se ha construido en torno a la vida de esta mujer, ya decíamos, se ha separado sustancialmente del referente que le dio origen y en esa separación su significante se llenó de nuevos significados a tal punto que en el imaginario popular Magdalena es ahora la amante de Jesucristo. Por tanto, el yo poético que habla de sus experiencias amatorias en la Magdalena de Tzvetaieva es Jesús.
La vida de Jesucristo, lo sabemos, ha inspirado la creación de toda una cultura. Entre las manifestaciones que vale la pena señalar, puesto que ha inspirado modelos de conducta religiosa y no religiosa, está la creación del monacato. Las órdenes religiosas tienen como pauta de comportamiento imitar el modelo de vida de Cristo. Es decir, vivir una vida inspirada en lo poco que los evangelios aportan sobre la existencia de este hombre. Puesto que el fin de los evangelios no es contar la vida de una persona sino servir de inspiración para el camino espiritual, y en esto los evangelios se auxilian de una estrategia narrativa fundamental: el ciclo vital humano, fue preciso que los evangelistas hicieran una reducción referencial de la vida de Jesús. Si el Mesías del mundo cristiano tuvo una vida sexual o no es algo que los redactores consideraron tal vez innecesario explicar. Pero lo que quiero destacar es que sobre esa reducción referencial el cristianismo construyó todo un modelo de vida a seguir. El pretendido desapego por los placeres carnales es una norma de comportamiento en nuestra sociedad occidental cuyo origen radica en un modelo de vida incompleto. Ya Freud demostró que la sexualidad humana tiene periodos de latencia en nuestro cuerpo que se despiertan y se apagan, intermitentemente, desde la niñez hasta el término de nuestra vida. Llevar una existencia asexuada es imposible. Christopher Domínguez afirma que la irregularidad de la vida de Cristo (a quien los evangelios presentan sin esposa, ni hijos) motivaron “las ineficaces versiones gnósticas que presentaron a Jesús con mujer —celeste o terrenal— y hasta con hijos” (1999). En la vida mutilada de Cristo es María Magdalena quien, en el imaginario colectivo, lo completa. Así lo demuestran las diversas representaciones de ella en la literatura como el poema de Tzvetaieva donde la mujer entrega al redentor la parte vital que le hace falta:
Yo estaba desnudo y tú una ola
Con cuerpo y pared me ceñiste.
Tocaré con mis dedos tu desnudez
Más silencioso que el agua
Y más bajo que la hierba.
Yo era recto
Y tú me inclinaste apretado a tu cariño (…)
El yo poético, que es Jesús, manifiesta su incompletud “Yo estaba desnudo” y le atribuye a la Magdalena el poder de haberle mostrado el mundo “Para qué quiero el mundo / Tú como una ola me lavaste”. En El héroe de las mil caras Joseph Campbell afirma que dentro del lenguaje de la mitología el encuentro con la mujer representa el hallazgo de la totalidad del ser:
El héroe es el que llega a conocerlo. Mientras progresa en la lenta iniciación que es la vida, la forma de la diosa adopta para él una serie de transformaciones; nunca puede ser mayor que él mismo, pero siempre puede prometer más de lo que él es capaz de comprender. Ella lo atrae, lo guía, lo incita a romper sus trabas. Y si él puede emparejar su significado, los dos, el conocedor y el conocido, serán libertados de toda limitación. La mujer es la guía a la cima sublime de la aventura sensorial (: 110).
María Magdalena entregándose a Jesús “Cúbreme sin lino, apaciguadora” cumple la función de completar la figura plana que nos ha entregado la mitología cristiana. Ella humaniza al redentor, lo convierte en un ser de carne y hueso, con deseos propios y no misiones trascendentales: “Para qué quiero el mundo/ Tú como una ola me lavaste”. María Magdalena, como amante, integra a Cristo en el ciclo del héroe puesto que cumple el papel de la mujer como tentación:
Ni siquiera los muros de los monasterios, ni la lejanía de los desiertos, pueden proteger contra las presencias femeninas. Porque en tanto que la carne del ermitaño se aferre a sus huesos y se sienta tibia, las imágenes de la vida están alerta para trastornar su mente (: 117).
El ciclo del héroe ha sido descrito por Joseph Campbell como sigue:
1) “La llamada de la aventura”, o las señales de la vocación del héroe; 2) “La negativa al llamado”, o la locura de la huida del dios; 3) “La ayuda sobrenatural”, la inesperada asistencia que recibe quien ha emprendido la aventura adecuada; 4) “El cruce del primer umbral”, y 5) “El vientre de la ballena”, o sea el paso al reino de la noche. La etapa de las “Pruebas y victorias de la iniciación” aparece en seis subdivisiones: 1) “El camino de las pruebas”, o del aspecto peligroso de los dioses; 2) “El encuentro con la diosa” (Magna Mater), o la felicidad de la infancia recobrada; 3) “La mujer como tentación”, el pecado y la agonía de Edipo; 4) “La reconciliación con el padre”; 5) “Apoteosis”, y 6) “La gracia última” (: 41).
Este camino no es más que una fórmula mítica sintáctica universal del paso del ser humano sobre la tierra basada en una serie de retos a vencer a fin de convertirse en un ser más pleno.
Pero María sigue quedando fuera de la aventura. Como figura femenina a Magdalena se le ha negado completar su camino como la heroína de su propia secuencia. Esto, dice Mieke Bal, es común en la narrativa. Las mujeres “no operan como sujetos en el sentido de que sean ellas quienes van en busca de un objeto concreto que precisaría un largo viaje o una tarea física que las ponga a prueba” (Bal, 1987: 91). Hace falta que a María Magdalena se le inicie, en los textos construidos sobre su figura en esta cultura, en el camino del héroe. Recientemente arqueólogos dieron validez a una serie de manuscritos encontrados en un pueblo de Egipto en 1945 que por todas señas parecen dar cuerpo a un nuevo evangelio, el de María Magdalena. En esos textos ella aparece como un apóstol de la misma categoría que los otros doce. Esto dio lugar a que algunos estudiosos interpretaran que su denigración como prostituta no es más que una estrategia discursiva de la Iglesia para sacarla del lugar que le corresponde. Este hallazgo podría poner en marcha la ruta de Magdalena que la convertiría por fin en la protagonista de su propia historia. Cuando así suceda seremos capaces de leer los textos donde ella aparezca de otra manera.
Bibliografía
Bal, Mieke
1987 Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología). Madrid, Cátedra.
Campbell, Joseph
1997 El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. México, Fondo de Cultura Económica.
Domínguez Michael, Christopher
1999 “Herman Hesse: la desaparición de los oráculos” en Letras libres de junio. México, Vuelta.
Paz, Octavio
1956 El arco y la lira: el poema, la revelación poética. Poesía e historia. México, Fondo de Cultura Económica.
Prada Oropeza, Renato
2007 Los sentidos del símbolo III. México, Universidad veracruzana.
Ricoeur, Paul
1998 Teoría de la interpretación: discurso y excedente de sentido. México, Siglo veintiuno editores.